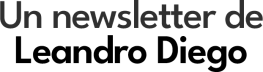El lujo de ser espectador
Argentina 1916, tecnocristianismo, Bukowski, The Wire, Boca y el Florida Garden.
miércoles cinco de febrero, siete y media de la tarde
Hay que irse del barrio/ hay que dejar lo malo atrás/ hay que tener libertad/ hay que salir a la calle a la noche./ Hay que irse del barrio/ hay que desear lo que no hay/ hay que perder la cabeza/ hay que darse a los demás./ Hay que querer más/ más de lo que hay./ Hay que tener más/ más de lo que hay. Gran estribillo del tremendamente infravalorado Leo García.
sábado ocho de febrero, ocho y media de la mañana
Dice Silvia Schwarzböck en Los monstruos más fríos: La estética nace, en el siglo XVIII, como una filosofía del gusto, no como una filosofía del arte. El burgués, frente a la aristocracia, reclamó por su derecho a la distinción antes que por sus derechos políticos. Quiso ser un esteta antes que un ciudadano pleno. La estética surgirá, dice después, como fundamentación filosófica de la creciente necesidad de comunicar ese gusto. Con esto en mente, sorprende menos la queja de Virginia Woolf en La decadencia del ensayismo: el gran tema de la crítica moderna es simplemente la exposición de las preferencias y aversiones personales vertidas en forma de ensayos.
Hacia 1916 la sociedad argentina muta. Con una población ya asentada, con padres de familia que ya no son inmigrantes pobres sino criollos alfabetizados, surge un nuevo sujeto histórico que demanda información y entretenimiento. Que demanda cultura. Para representar (y moldear) a este nuevo sujeto aparecen los diarios Crítica y El mundo y, entre muchas otras, las revistas Caras y Caretas, Billiken y El Gráfico. Empiezan a circular libros de la editorial española Sempere y se crean, en el país, las editoriales Claridad y Tor.
Según Luis Alberto Romero había una sociedad ávida de leer. Podríamos convenir en fijar este momento histórico como el origen del público lector local, ese que allá por los setenta Saer estimó en tres mil personas. Dice Romero: Muchos leían para entretenerse. Otros buscaban capacitarse para aprovechar las múltiples oportunidades laborales nuevas, pero otros muchos lo hacían para apropiarse de un caudal cultural –tan variado que incluía desde Platón hasta Fedor Dostoievski– que hasta entonces había sido patrimonio de la elite y de las clases establecidas.
En los ochenta, Fogwill identificó a lo que quedaba de ese público lector local, después de la dictadura, con la figura del derrotado: el sector banquero oligárquico multinacional había sido el ganador (aunque, obligado a callar su triunfo, la suya sería una victoria-derrota) mientras que lo que Silvia Schwarzböck llamó el devenir culturalista de la izquierda desarmada serían los perdedores (que, replegados en la cultura para contar su derrota, la convertían en una derrota-victoria).
El ejercicio del derecho a la cultura, el acceso al corpus de placeres, saberes y conocimientos creados por la humanidad a lo largo de su historia, que por largo rato se mantuvo reservado para unos pocos, es un hecho político. Uno importante.
La esperanza sigloventista de que ese hecho deviniera en la formación de una ciudadanía que dispute el poder y, en resumen, mejore la especie, terminó sepultada por el uso político de un liberalismo trucho a manos de una elite económica que ha monopolizado, a través del marketing y la tecnología, los medios de comunicación (empujando a las masas a las siempre adictivas mieles de la (des)información y el entretenimiento).
Hay, tiene que haber, personas que no solo aspiren a vivir la cultura como campo laboral, zona de entrenamiento o un ejercicio estético que justifique el comentario, la expresión del gusto. Hay, tiene que haber, personas que hagan cultura (en cualquiera de sus formas) con la convicción de que ahí hay algo, acaso lo único, que pueda dirigir a las sociedades occidentales a un futuro más deseable que aquel al que, hoy, momentáneamente, haciendo del presente una foto histórica, parecen dirigirse. Martín Gambarotta, desde su campo, la poesía, en una entrevista de 2007 con Osvaldo Aguirre, después de observar la degradación del discurso periodístico como síntoma político preocupante, lo expresa así: Ahí, por más que suene terrible, yo le encuentro una función social a la poesía. No escribir bien sino explorar para encontrar discursos que después le sirvan a la sociedad.
No obstante, los engranajes entre cultura y praxis, entre el conocimiento y la vida cotidiana de las personas (incluso siendo optimistas con el impacto que hayan podido tener las luchas sectorizadas de los feminismos o el veganismo, por ejemplo, en las relaciones interpersonales), no parecen estar muy aceitados. Como si la cultura (como praxis de pensamiento, información, arte y entretenimiento) no hubiera encontrado un modo, después de internet, de influenciar de manera positiva el derrotero de las sociedades. Como si le faltara algo para conectar con las personas.
Si la burguesía, con la revolución francesa, no aspiró a obtener derechos políticos sino estéticos (su derecho a tener y expresar su gusto), si el público lector argentino, devino en una izquierda culturalista (que hoy tienta llamar progresismo) refugiada en la cultura para contar su derrota, cabe al menos imaginar un giro ulterior: que de una clase media derrotada, esterilizada en su ejercicio estético y despolitizado de la cultura, surja un nuevo sujeto histórico que reivindique el acervo cultural de la especie y dispute el poder fundando una teología estética, una monarquía del gusto cuya misión divina sea restaurar el vínculo cultura–sociedad. Una cultura religiosa.
Sin ese componente espiritual, que no puede adicionarse como si se tratara de un condimento, que tiene que surgir de las propias entrañas de los actores involucrados, parece difícil concebir que la cultura pueda superar la instancia de pensar y explicar su derrota para reinventarse, no en sentido formal o material, no en el sentido de las vanguardias artísticas, sino en el de ser capaz de crear un renovado vínculo con la sociedad, una relación que genere (o devenga en) voluntad de poder.
Un guiño en esa dirección puede percibirse en la figura de Tomás Rebord, uno de los primeros (junto a Hernán Vanoli) en señalar la fata de religiosidad pero el único, hasta ahora, en promover algún tipo de movimiento en procura de restaurarla. Esto no solo es evidente en el tipo de vínculo que ha creado con su comunidad sino también en la concepción teleológica y política que parece haber en su demanda pública: la necesidad de fundar un tecno-cristianismo.
domingo dieciséis de febrero, diez y cuarto de la mañana
Aprender a tocar un instrumento o volver a la UBA.Dos futuros con los que cada tanto fantaseo. Todavía no sé si es una manifestación del deseo o una proyección fantaseosa para evadir la insatisfacción crónica.
Es habitual leer a Bukowski expresarse en la segunda persona del plural. En este pasaje encuentro una definición muy precisa del alcance de ese nosotros: la Generación Amontonada.
No logré dar con la fecha exacta en la que Bukowski escribió el ensayo del que extraje esa cita, pero cualquier momento en el que haya escrito Bukowski da lo mismo: murió en 1994. Inmediatamente, después de leer y comprender sin que haga falta más nada, lo que había en esa generación amontonada, pensé que la mía, por el contrario, era todo lo contrario: una generación disgregada por la segmentación y el algoritmo. Una generación que intenta todo el tiempo crear un nosotros pero que, ante la imposibilidad de un nosotros orgánico generado por la sociedad oficial (como lo eran los amontonados, los expulsados del siglo XX), o acaso sin paciencia para que la vida lo cree por sí misma, en el tiempo, apura nosotros no inclusivos.
Cada poeta quiere generar su nosotros en lugar de escuchar el llamado verdadero, ese que nos impulsaba a ser solos para, fatalmente, sin buscarlo, encontrarnos siendo parte de un nosotros extra–oficial. Por eso detesto la noción de grupo: de los grupos que se forman en las universidades, de los que se forman en los talleres, de los que se forman a partir de la comunión de algo. Siempre hay un esfuerzo y el esfuerzo mengua la potencia del individuo.
Ahora bien, negar un nosotros, en este contexto, es un lujo que no podemos permitirnos. Hay un nosotros. Pero el tiempo, la Historia, nos ha vuelto incapaces de sentirlo, de reconocerlo. Ahora, en ese sentido y en este contexto, tengo que oponerme a la idea de entender a la poesía o, en suma, a la literatura, como el acto de fundar una tradición. Porque ese acto dialogal con la Historia (de la literatura) ya es dogmático y, como tal, quiera o no, va a producir dogma. Hoy, en este contexto, ahora, es, como el algoritmo o la afinidad de ideas, una trampa. Una trampa para conformarse con un nosotros chiquito. Y yo creo que la única esperanza está en recuperar un gran nosotros.
lunes diecisiete de febrero, cinco y media de la tarde
Se ha escrito mucho sobre los cuatro minutos cuarenta segundos que suceden a partir de los cuarenta y cuatro minutos del cuarto capítulo de la primera temporada de The Wire. Sobre sus 31 fuck, sus 4 motherfucker y su solitario fucking. Tanto, que me da pereza. Pero acá estoy, yo también, escribiendo sobre eso, después de dos semanas. Esta es una escritura demorada. Una respuesta a una de esas notas que tomo en algún momento, sin abrir el archivo del diario (que podría, porque lo tengo en la misma nube a la que tengo conectado el teléfono), como poniéndola a consideración, para ver si resiste el tiempo y, en tal caso, obligarme, después, a escribir sobre eso. Tengo mis conflictos con las entradas del diario que se generan de este modo. Me pregunto si es conveniente, si es correcto. Una parte de mí cree que el diario es un mejor género en tanto más depende de la espontaneidad. Desde esa perspectiva, esta entrada sería un error. Pero hay otra parte de mí, como siempre, que cree otra cosa. Cree, en este caso, que el diario debe hacerse con todo: con lo espontáneo y con todo aquello que, también, voy anotando. No de manera marcial, por supuesto. Puede haber notas que haya tomado que, al momento de ser desarrolladas, se comprueben no aptas para ser escritas. Por ejemplo, recién, antes de ponerme a escribir sobre el episodio cuatro de la primera temporada de The Wire, eliminé una nota cuyo contenido ya no recuerdo. En este caso, en el del cuarto episodio de la primera temporada de The Wire, no solo ganó la segunda parte de mí sino que, además, el contenido de la nota sigue empujando para ser desarrollado, al menos un poco.
Entonces: contexto. El detective Jimmy McNulty viene haciendo algunas maniobras de más, salteándose escalones de la cadena de mando, para que a él, que está en Homicidios, le permitan trabajar sobre un caso de Narcóticos. O mejor dicho, para que le justifiquen crear un caso en Narcóticos. El tipo que viene persiguiendo se llama Avon Barksdale y parece estar completamente blindado: cuando empieza la investigación ni siquiera le conoce la cara. En cierto momento se investiga un homicidio previo, el de una mujer que había sido pareja de Barksdale. Si puede probarse un vínculo entre Barksdale y este crimen, Jimmy tendría evidencia suficiente para que le permitan investigar a Barksdale.
Entonces: situación. A los cuarenta y cuatro minutos del cuarto episodio de la primera temporada de The wire, McNulty y su compañero Bunk Moreland entran al departamento en el que fue asesinada Deirdre Kresson para recrear la escena del crimen, verificar la posibilidad de que la bala letal hubiera venido de la ventana de la cocina y, aunque hubiera pasado mucho tiempo, encontrar alguna prueba que verifique la hipótesis.
El resto es pura experiencia. Poco menos de cinco minutos en los que dos personas trabajan sin necesidad de comunicarse con palabras (o con una sola: fuck y sus derivaciones), con una sincronía que, como en las danzas de pareja, se logra con experiencia, técnica, oficio y confianza, como cuando en el fútbol se dice que un equipo juega de memoria, expresión que aunque no lo declare abiertamente, adhiere a cierta clase de telepatía. Se puede decir que es la primera vez que, después de casi cuatro episodios, vemos a estos policías trabajar. Y nos sorprendemos, porque hasta ahora solo los vimos emborracharse, putear y mandarse cagada tras cagada.
Entonces: sugerencia en segunda persona. Si algo de lo leíste te da ganas de ver la escena en cuestión, no vayas a buscarla para ver si es tan buena. Poné algo de vos. Permitite llegar a la escena. Mirate los primeros tres capítulos, preparate algo rico para el cuarto y esperá. El spoiler no te va a arruinar nada.
lunes diecisiete de febrero, ocho menos diez de la noche
En referencia a la final de la Copa Libertadores que jugaría Boca en noviembre de 2023 contra Fluminense (y que perdería), dijo Hernán Vanoli cuando Desinteligencia Artificial era una columna en radio Nacional: Este es el partido más importante que juega la Argentina después de la Copa del mundo, no? Hay muchos hinchas de Boca a los que si les das a elegir que Argentina gane una final de Copa del mundo o que Boca gane una final Intercontinental además de, bueno, la Libertadores, elegirían Boca. Y yo no. Yo elijo Argentina. Yo soy más argentino que hincha de Boca. Pero cuando uno se personifica como hincha de Boca tiene que entender que no es la Argentina. Boca es una parcialidad de la Argentina, es una mayoría en la Argentina, es una mayoría popular en la Argentina, y es una mayoría popular y maligna. Somos gente a la que solo le interesa ganar. Solo nos interesa ganar. Hay un goce popular, que es boquense, específicamente boquense, que está basado en la brutalidad, en el azar y en la suciedad.
En el momento en que lo escuché me pareció una definición precisa y genial, con la que me identifiqué en un cien por cien. Pero ahora que escribo sobre esto, me doy cuenta de que mi condición de boquense, de bostero, estaría explicando también la ontología de mi experiencia. De mi experiencia no solo en relación al arte y la literatura (aunque sobre todo) sino también del mundo mismo, de la vida: brutalidad (violencia, escribí la edición anterior en relación a lo que me trae de las pinturas de Pollock y Stupía), azar (ponderar la espontaneidad frente al plan o el proyecto), suciedad (en tanto impureza, en tanto mugre que debilita los límites y pervierte toda idea de perfección, a la vez que la vuelve utópica, idealista, deseable).
Por ahí debe andar el origen de la convicción del hincha de Boca, del orgullo boquense. Saberse mayoría y querer ganar convierte al deseo bostero en pura supervivencia: un afán de victoria inclusiva que supone que, en la medida en que gane, habrá más felicidad, más reproducción de la especie y, por ende, más hinchas de Boca. Más es más. Sabe, sobre todo, el hincha de Boca, que está más vivo que el resto. Por eso piensa que en el fondo todos, lo sepan o no, son (o quieren ser) hinchas de Boca. No ser hincha de Boca te convierte en un traidor (el que le miente a otros) o un cobarde (el que se miente a sí mismo).
Para el hincha de Boca hay cobardes, traidores, y Boca.
martes dieciocho de febrero, seis menos cuarto de la tarde
En el ya citado Materialismo oscuro Silvia Schwarzböck cuenta un episodio narrado por Althusser en El porvenir es largo (o El futuro dura demasiado, como decidió titularlo la editorial Mardulce en su edición de 2024) en el que, cuando había tenido que votar por la expulsión de su esposa Helene del Partido Comunista, él, Althusser, que dijo haberla defendido durante todo el proceso, había votado a favor de su expulsión. Lo sabía desde hacía tiempo, yo era un perfecto cobarde, concluye el filósofo femicida.
Silvia remarca el hecho de que, en sus memorias, Althusser insista en afirmar que esa mano, la suya, se había levantado sola: Althusser habla de su mano, al narrar este episodio, como si tuviera voluntad propia. Como si la comandara una parte de él que, hasta ese momento, él desconoce, pero que, cuando la ve actuar sobre su mano (ve la acción, en el recuerdo, desde afuera de su cuerpo), la reconoce como propia: mientras actúa como un cobarde, es él (y no otro) el que está actuando. Su yo cobarde es, como el yo del cogito cartesiano, un yo que autoconoce a destiempo.
Eso es exactamente lo que la showrunner Lauren LeFranc nos muestra de Oswald Cobb (Colin Farrell) en el inicio del primer capítulo de The penguin. Solo que el yo que se le revela a Oz no es su yo cobarde sino otro, uno para el que no encuentro una palabra precisa pero que habría que pensar así: un yo despojado por completo de la capacidad de tramitar o gestionar emociones, un yo que, en cuanto se percibe en peligro (insultado, menospreciado, puesto a prueba, descubierto en sus intentos de manipulación o, aventajado por otros en la búsqueda de amor o la satisfacción de un deseo), asesina. Irremediablemente. A veces con algo de premeditación, a veces de manera espontánea, pero, sabremos al terminar la temporada, así lo ha hecho siempre. Desde chico.
Oz es un tipo relativamente normal. Un gánster medio rengo, de progenie italiana, aspirante a capo, torpe, bruto, gordo y feo, pero con una vida, dentro de su género, el de la mafia, relativamente normal. Hasta que alguien le hace algo. O, mejor, hasta que él siente que alguien le hace algo. Ahí, en esas ocasiones, en esas circunstancias, vemos que a él mismo se le revela su verdadero yo. Y nos consta que es así porque experimentamos, nosotros también, a su través, la sorpresa que le invade cada vez que esto sucede (cuatro o cinco veces durante la temporada). No se puede decir que actúe premeditadamente pero tampoco se puede afirmar que lo que Oswald hace en el último capítulo sea del todo espontáneo.
Una impulsividad torpe pero no ligada a la estupidez ni a la irracionalidad sino a la completa falta de mediación entre la sensación de amenaza y la reacción que esta suscita. Lo importante, o al menos lo importante para mí, que deja la contemporánea experiencia de ver The penguin, es que el niño Oswald Cobb se transforma en Oz, es decir, en El pingüino, principalmente, porque nadie, ni él ni su madre (que, en este caso, ocupa todos los casilleros del círculo íntimo), decide hacer nada con eso. Ambos, la madre (interpretada por Deirdre O'Connell), y él, el propio Oswald, saben que hay algo, algo malo en él. Pero deciden vivir como si no lo hubiera.
miércoles diecinueve de febrero, siete menos veinte de la tarde
Estoy en la anteúltima mesa, del lado de la ventana, antes de la escalera que lleva al baño de hombres del Florida Garden. A mi derecha, Paraguay extendiéndose al oeste, de donde viene la poderosa luz del sol poniente de febrero. Las sombras de los peatones que vienen de Florida se alargan en dirección a un río cada vez más lejano. El Florida tiene unos cuantos toldos sobre su fachada de Paraguay donde antes, hasta hace poco, ponían una hilera de mesas. Ahora se llevaron casi todas a la esquina y amontonaron el resto sobre Florida, en una especie de pecera descubierta hecha para insuflarles un hálito de seguridad a quienes allí elije sentarse.
Por uno de los toldos, a un metro y a cuarenta y cinco grados de mí, cae una gota de condensación que debe expeler el motor de algún aire acondicionado. La gota, que cae siempre, recta, en el mismo lugar de esta tarde sin viento, da de lleno en la unión del emabldosado de la vereda con las rejas que cubren la canaleta por la que circula, cuando hay, el agua de lluvia. Cada gota, al caer justo sobre la unión, explota en muchas otras gotitas que trazan trayectorias regulares, visibles por el sol que las atraviesa, y vuelven a caer, ahora definitivamente, sobre las baldosas.
Me quedo un rato mirando las gotas convirtiéndose en gotitas, desapareciendo. Me siento bien. Afortunado. Grato.
Estos son los momentos en los que me siento vivo, por así decir. Claro que hay otros, con personas y sustancias. Pero allí uno siempre es un poco protagonista. En estos, más personales, más solitarios, en cambio, puedo permitirme el lujo de ser espectador, acaso lo que más me guste de la vida. Un placer, un goce meramente contemplativo. Similar al que se produce leyendo. Similar al que se produce escribiendo. Un goce, por otra parte, para decirlo sin complicaciones, que prescinde totalmente del cuerpo: lo que se satisface ahí está en otra parte.
Me pregunto si es esta condición, la atracción por este tipo de goces y la necesidad vital de procurármelos, lo que me impulsa a la soledad. Porque si bien nunca puedo ni cuándo ni dónde puede haber, perdido, un goce para mí, sé, sin embargo, que una condición mínima e indispensable para que suceda, es la de estar solo.
Me pregunto, también, ahora que El futuro dura demasiado se convirtió en el tercer libro de Mardulce que leo de corrido, si esta condición tendrá algo que ver con la del dandy, modo de ser o de experimentar el mundo que, al parecer, Mardulce tiene mucho interés en divulgar.
Y me pregunto, por último, si esta inclinación estará expresando, de mi parte, cierta ponderación de los placeres sensoriales por sobre los intelectuales, a la vez que una tendencia ligada a vivir más cerca del estar que al hacer, aunque no pueda explicar del todo, ahora, lo que creo que quiero decir con eso.